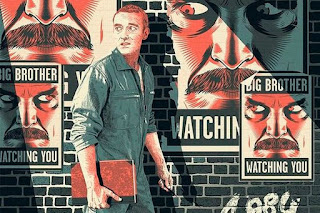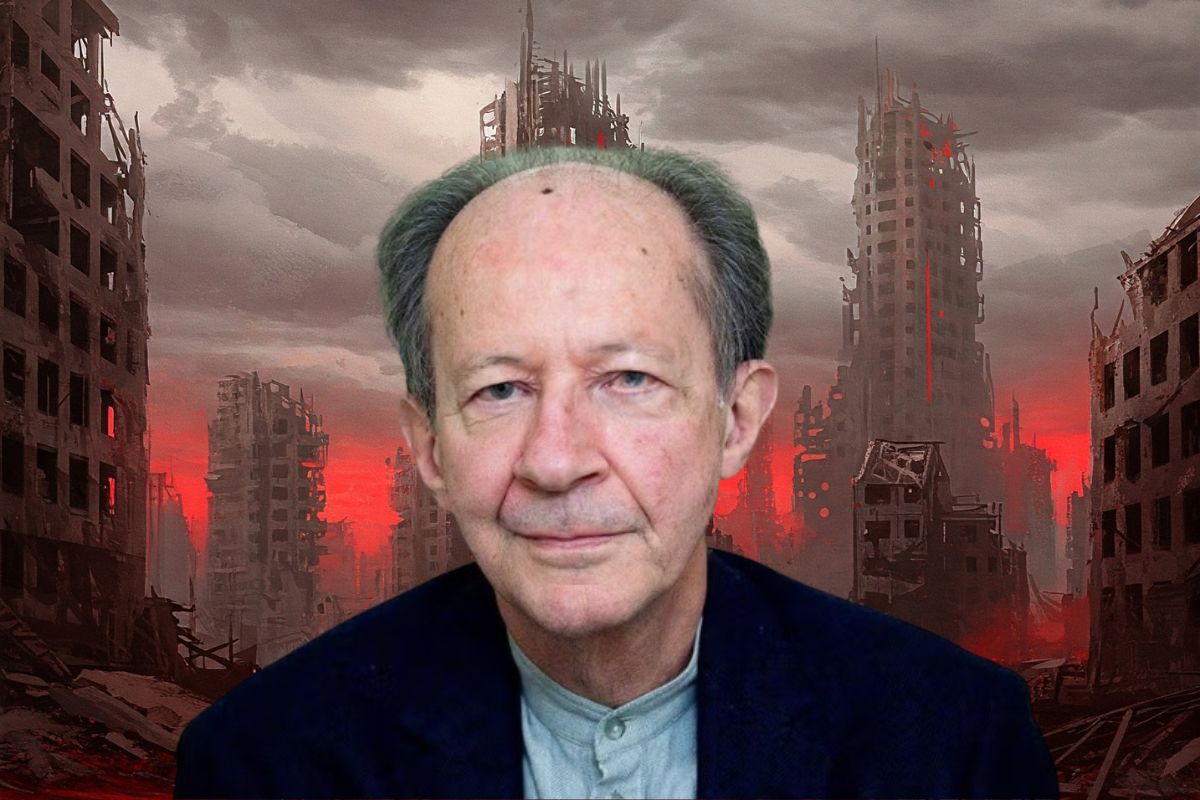“La tragedia no es tributaria de la vida; es el sentimiento trágico de la vida el que es tributario de la tragedia.” Roland Barthes
Buscamos escritores
Convierte tu manuscrito en realidad. En Editorial Bloghemia te acompañamos en el proceso completo de publicación, desde la edición hasta la distribución.
Philippe Roger, autor de un ensayo sobre Roland Barthes, ha encontrado este texto olvidado del escritor. Fue publicado en 1942 en una revista de estudiantes. Roland Barthes tenía entonces veintisiete años.
Por: Roland Barthes
De todos los géneros literarios, la tragedia es el que más marca un siglo, el que le da más dignidad y profundidad. Las épocas de esplendor, indiscutidas, son las épocas trágicas: siglo V ateniense, siglo isabelino, siglo xvii francés. Fuera de esos siglos, la tragedia —en sus formas constituidas— se calla. ¿Qué pasaba en esas épocas, en esos países, para que la tragedia fuese posible, fácil incluso? La tierra parecía ser tan fecunda que los autores trágicos nacían por montones, llamándose y provocándose unos a otros. Es fácil percibir que tal conexión entre la calidad del siglo y su producción trágica no es arbitraria. Es que en realidad esos siglos eran siglos de cultura.
Pero aquí debemos definir la cultura no como el esfuerzo de adquisición de un saber más grande, ni siquiera como el mantenimiento ferviente de un patrimonio espiritual, sino sobre todo, según Nietzsche, como «la unidad del estilo artístico en todas las manifestaciones vitales de un pueblo».
Así, comprenderemos que en las grandes épocas trágicas, el esfuerzo de los genios y del público se ocupaba no tanto del enriquecimiento de los conocimientos y experiencias como del despojo cada vez más riguroso de lo accesorio, la búsqueda de una unidad de estilo en las obras del espíritu. Era necesario obtener de y dar al mundo una visión sobre todo armoniosa —aunque no necesariamente serena—, esto es, abandonar voluntariamente un cierto número de matices, de curiosidades, de posibilidades, para presentar el enigma humano en su delgadez esencial.
Esta definición permite pensar que la tragedia es la más perfecta y difícil expresión de la cultura de un pueblo, es decir, una vez más, de su aptitud para introducir el estilo allí donde la vida no presenta sino riquezas confusas y desordenadas. La tragedia es la más grande escuela de estilo: ella enseña más a despejar que a construir, más a interpretar el drama humano que a representarlo, más a merecerlo que a sufrirlo. En las grandes épocas de la tragedia la humanidad supo encontrar una visión trágica de la existencia y, por una vez quizás, no fue el teatro el que imitó la vida, sino la vida la que recibió del teatro una dignidad y un estilo verdaderamente grandes. Así, en esas épocas, por este intercambio mutuo de la escena y del mundo, encontróse realizada la unidad del estilo que, según Nietzsche, define la cultura. Para merecer la tragedia es necesario que el alma colectiva del público alcance un cierto grado de cultura, esto es, no de saber, sino de estilo.
Las masas corrompidas por una falsa cultura pueden sentir en el destino que las abruma el peso del drama; se complacen en el despliegue del drama, e impulsan este sentimiento hasta poner drama en cada uno de los pequeños incidentes de la vida. Aman en el drama la ocasión de desbordar un egoísmo que permite apiadarse indefinidamente de las más pequeñas particularidades de su propia infelicidad, de bordar de patetismo la existencia de una injusticia superior, lo que aparta muy oportunamente toda responsabilidad.
En este sentido la tragedia se opone al drama; ella es un género aristocrático que supone una alta comprensión del universo, una claridad profunda sobre la esencia del hombre. Las tragedias del teatro no han sido posibles sino en países y épocas en que el público presentaba un carácter eminentemente aristocrático, sea por rango (siglo XVII), sea por una cultura popular original (entre los griegos del siglo V). Si el drama (cuyo género decadente fue el melodrama, y uno se aclara por el otro) procede de la ganga cada vez más desbordante de las desdichas humanas, frecuentemente en lo que tienen de más pusilánime, la tragedia no es más que un esfuerzo ardiente de despojar el sufrimiento humano, reducirlo a su esencia irreductible, apoyarlo —estilizándolo en una forma estética impecable— sobre el fundamento primero del drama humano, presentado en una desnudez que sólo el arte puede alcanzar.
La tragedia no es tributaria de la vida; es el sentimiento trágico de la vida el que es tributario de la tragedia. He allí por qué las tragedias de teatro no han seguido esa suerte de evolución histórica que hace que de un estadio primero surja un estadio segundo más perfeccionado, y así sucesivamente. Para ello se hubiera requerido que la tragedia del teatro se implicase estrictamente en la lenta evolución de los siglos, imitase la transformación de las vidas y de las mentalidades y que, en las épocas de falsa cultura, prefiriera corromperse que morirse. No ha obrado así la tragedia; su historia no es sino una sucesión de muertes y resurrecciones gloriosas. Ella puede decrecer y desaparecer con la misma desenvoltura sublime con que apareció: después de Eurípides la tragedia se pierde (admitiendo que Eurípides fuese un verdadero trágico, lo que no hizo Nietzsche). Después de Racine no hay más que tragedias muertas, hasta el día en que nazca una nueva forma trágica —radicalmente distinta, a menudo irreconocible de la primera.
En las tragedias del teatro el interés no es el de la curiosidad, como en los dramas. El público no sigue, jadeante, las peripecias de las historias para saber cuál será el final. En las bellas tragedias el desenlace se conoce por anticipado; no puede ser otra cosa que lo que es: ni el poder del hombre, ni a veces el del Dios (y esto es propiamente trágico) pueden mejorar ni modificar la suerte del héroe. Y sin embargo el alma del espectador se aferra con pasión a la marcha de la pieza. ¿Por qué?
Es el milagro de la tragedia; nos indica que nuestra búsqueda más íntima no va al resultar de las cosas sino a su por qué. Poco importa saber cómo terminará el mundo; lo que importa saber es qué es lo que es, cuál es su verdadero sentido —no en el Tiempo, poder bien cuestionable y cuestionado, sino en un universo inmediato, despojado de las puertas mismas del Tiempo.
De todas las tragedias del teatro se desprendería, pues, la lección siguiente —si es que el arte puede enseñar algo—: el hombre, ese semidiós, tiene en el universo como marca distintiva su pensamiento, su deseo y su poder de conocimiento, fuente de riquezas sensibles y de sutiles acciones. Pero esa potencia electiva del pensamiento, al distraer gloriosamente al hombre del ritmo universal de los mundos, sin igualar sin embargo la omnipotencia divina, sumerge al alma humana en un sufrimiento indecible e incurable. Es de este sufrimiento que está formado nuestro mundo, el de nosotros los hombres.
La tragedia del teatro nos enseña a contemplar este sufrimiento bajo la luz sangrante que proyecta sobre él; o, mejor, a profundizar este sufrimiento, despojándolo, purificándolo; a sumergirnos en ese sufrimiento humano, bajo el cual estamos carnal y espiritualmente moldeados, a fin de recuperar en ella no sólo nuestra razón de ser, lo que sería criminal, sino nuestra esencia última y, con ella, la plena posesión de nuestro destino de hombre. Habremos entonces dominado el sufrimiento impuesto e incomprendido por el sufrimiento comprendido y consentido; e inmediatamente el sufrimiento se vuelve alegría. Así, Edipo Rey, el corazón abrumado por el raro dolor de haber involuntariamente matado a su padre y casado con su madre, porque acepta ese dolor sin dejar de sentirlo, porque lo contempla y lo medita sin intentar desprenderse de él, poco a poco se transfigura e irradia, él, el criminal, un brillo sobrehumano casi divino (en Edipo en Colono).
Sobre los escenarios griegos los autores llevaban coturnos, que los elevaban por encima de la talla humana. Para que tengamos derecho de ver tragedia en el mundo, es necesario que ese mundo calce coturnos y se eleve un poco más alto que la mediocre costumbre.
Todos los pueblos, todas las épocas, no son igualmente dignas de vivir la tragedia. Ciertamente, el drama es generosamente dispensado a través del mundo. La tragedia es más rara, pues no existe en estado espontáneo: se crea con sufrimiento y arte; presupone de parte del pueblo una cultura profunda, una comunión de estilo entre la vida y el arte. Lo propio del héroe trágico es que mantiene en sí, tanto más por cuanto que es gratuito, «el ilustre encarnizamiento de no ser vencido» (Hugo).
Hace falta, pues, una gran fuerza de heroica resistencia a los destinos o, si se prefiere, de heroica aceptación de los destinos, para poder decir que es tragedia lo que un hombre o un pueblo crean en su vida.
Así, nuestra época, por ejemplo: ella es ciertamente dolorosa, hasta dramática. Pero nada dice aún que sea trágica. El drama se sufre; la tragedia, en cambio, se merece, como todo lo grande.
Publica un artículo
Comparte tu voz con nuestra comunidad. Publica tus artículos en nuestra revista y conecta con lectores apasionados por la cultura, arte y literatura.
ENVIAR ARTÍCULOSuscríbete a nuestro Boletín
Recibe en tu correo nuestros últimos artículos, reseñas y escritos de nuestros colaboradores.