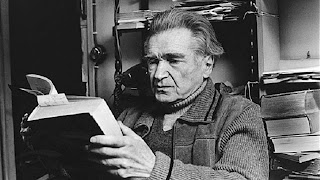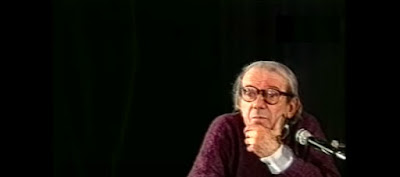Gracias al esnobismo literario. Llevaba ya mucho tiempo harto de mi habitación de hotel en la Rue Racine y había pedido a una agente inmobiliaria que me buscara algo, pero no me había enseñado nada. Entonces le envié un libro que acababa de publicar, con una dedicatoria. Dos días después, me trajo aquí, donde el alquiler — aunque le cueste creerlo— es de unos cien francos, lo que corresponde a mis medios de vida. Es lo que ocurre con las dedicatorias de autor. La sesión de la firma en Gallimard, cada vez que aparece un libro, era algo que me aburría y una vez no llegué a firmar la mitad de mi contingente de libros. Nunca he tenido peores críticas. Es un rito y una obligación. Ni siquiera Beckett puede substraerse a él. Joyce nunca pudo entenderlo. Le habían dicho que en París un crítico espera siempre una carta de agradecimiento del autor, cuando ha hablado bien de él. Y una vez accedió a enviar una tarjeta de visita con sus saludos a un crítico que había publicado un estudio importante sobre él. Pero al otro le pareció demasiado lacónico y no volvió a escribir nunca sobre Joyce.
Comencemos por Rumania. Usted se crió en Transilvania, estudió en Bucarest y en esta ciudad publicó sus primeros escritos. ¿Tenía usted ya en aquel momento, como tantos intelectuales rumanos, de Tzara a Ionesco, los ojos puestos en París?
En absoluto. En aquella época la francofilia de los rumanos presentaba rasgos grotescos. Con ocasión de la primera guerra mundial un ministro dijo muy en serio para justificar la entrada de su país en la guerra: «Que Rumania desaparezca no es tan importante, pero Francia no debe perecer». Recuerdo una revista francesa de derecho constitucional que en aquel momento tiraba mil doscientos ejemplares en Rumania y hoy ya sólo vende un ejemplar de cada número. Tuve un profesor admirable de filosofía, Todor Vianu (murió hace unos años, siendo representante de Rumania ante la Unesco), y leía sobre todo a filósofos y teóricos del arte alemanes: Georg Simmel, Wólfflin, Worringer. Georg Simmel sigue siendo para mí uno de los más grandes. Ni Ernst Bloch ni Georg Lukács reconocieron suficientemente todo lo que le debían. Su compañera, con la que había tenido un hijo, se ocultó durante el Tercer Reich y por un capricho del destino, al intentar llegar a Suiza, justo antes del fin de la guerra, fue detenida y deportada.
¿Había muchas personas en aquella época en Bucarest que hubieran optado por estudiar estética?
Millares. Como el Estado quería formar rápidamente un estrato de intelectuales, había cincuenta mil estudiantes en Bucarest. Volvían a los pueblos con sus diplomas, sin ganas ya de bensuciarse las manos, y se hundían en el tedio, la desesperación. El inmenso tedio rumano: era como un Chéjov muy malo. Además de los alemanes, yo leía también a los espiritualistas rusos, como Leo Chestov. ¿En Transilvania? Para todos los que vivían allí, seguía siendo el mundo de la monarquía imperial, que ni siquiera hoy se ha olvidado, ni allí ni en Yugoslavia. He oído incluso a comunistas hablar con emoción del emperador Francisco José. Mi padre era pope: para los intelectuales rumanos de la Transilvania húngara apenas había otras profesiones. Puede usted observar también la cantidad de intelectuales rumanos de hoy que son hijos de pope. Mis padres habían estado por un tiempo en escuelas primarias húngaras y a veces hablaban húngaro entre ellos. Durante la guerra, fueron desplazados por ser rumanos: mi padre a Sopron (Odemburgo), mi madre a Cluj (Klausemburgo). Mi padre fue primero pope en un pueblo de los Cárpatos y después párroco de Hermannstadt.
Su propia inclinación al misticismo, su odio del mundo, ¿proceden de la tradición ortodoxa?
Están más emparentados con la secta gnóstica de los bogomilos, los antecesores de los cátaros, cuya influencia fue intensa sobre todo en Bulgaria. En mi infancia yo era violentamente ateo, por no decir algo peor. Cuando recitaban la oración de la comida, me levantaba al instante y abandonaba la mesa. Sin embargo, me reconozco próximo a la creencia profunda del pueblo rumano, según la cual la Creación y el pecado son una y la misma cosa. En gran parte de la cultura balcánica, nunca ha cesado la acusación contra la Creación. ¿Qué es la tragedia griega sino la queja constante del coro, es decir, del pueblo, a propósito del destino? Por lo demás, Dionisos procedía de Tracia.
Es asombroso: sus escritos son profundamente pesimistas, pero su estilo es alegre, vivo, de un humor cáustico. También en la conversación sus ideas dan miedo, pero el tono es agudo, animado. ¿Cómo explica usted ese contraste?
Debe de ser algo heredado de mis padres, que tenían caracteres totalmente opuestos. Nunca he podido escribir de otro modo que con el desaliento de las noches de insomnio y durante siete años apenas pude dormir. Creo que en todo escritor se reconoce si los pensamientos que lo ocupan son diurnos o nocturnos. Yo necesito ese desaliento y aún hoy, antes de escribir, pongo un disco de música cíngara húngara. Al mismo tiempo, yo tenía una gran vitalidad, que he conservado y que vuelvo contra sí misma. No se trata de estar más o menos abatido, hay que estar melancólico hasta el exceso, extraordinariamente triste. Entonces es cuando se produce una reacción biológica saludable. Entre el horror y el éxtasis, practico una tristeza activa. Durante mucho tiempo Kafka me pareció demasiado deprimente.
¿Le gusta escribir?
Lo detesto y, además, he escrito muy poco. La mayor parte del tiempo no hago nada. Soy el hombre más ocioso de París. Creo que sólo una puta sin cliente está menos activa que yo.
¿Cómo se gana la vida?
A los cuarenta años, estaba todavía matriculado en la Sorbona, comía en la cantina de los estudiantes y esperaba que esa situación durase hasta el fin de mis días. Pero promulgaron una ley que prohibía matricularse a partir de los veintisiete años y que me expulsó de ese paraíso. Al llegar a París, me había comprometido con el Instituto Francés a escribir una tesis y ya había comunicado su tema —algo sobre la ética de Nietzsche—… pero no pensaba en absoluto escribirla. En lugar de eso, recorrí toda Francia en bicicleta. Al final, no me retiraron la beca, porque les pareció que llevar Francia en las piernas tampoco carecía de mérito. Pero leo mucho y sobre todo releo sin cesar. Me he leído todo Dostoyevski cinco o seis veces. No se debería escribir sobre lo que no se haya releído. En Francia existe también el rito del libro anual. Hay que sacar un libro todos los años; si no, «te olvidan». Es el acto de presencia obligatorio. Basta con echar cuentas. Si el autor tiene ochenta años, ya se sabe que ha publicado sesenta libros. ¡Qué suerte tuvieron Marco Aurelio y el autor de la Imitación de no necesitar más de uno!
¿Cómo se estrenó usted?
Con un libro aparecido en Bucarest en 1933. En las cimas de la desesperación, que contiene ya todo lo que vendría después. Es el más filosófico de mis libros.
¿Qué ocurrió con la Guardia de Hierro, la variante rumana del fascismo?
Dicen que usted simpatizó con ella. La Guardia de Hierro, de la que, por lo demás, nunca formé parte, fue un fenómeno muy singular. Su jefe, Codreanu, era, en realidad, un eslavo que recordaba más bien a un general del ejército ucraniano. La mayoría de los comandos de la Guardia estaban compuestos por macedonios en exilio: de forma general, llevaba sobre todo la marca de las poblaciones circundantes de Rumania. Como el cáncer, del que se dice que no es una enfermedad, sino un complejo de enfermedades, la Guardia de Hierro era un complejo de movimientos y más una secta delirante que un partido. En ella se hablaba menos de la renovación nacional que de los prestigios de la muerte. Los rumanos son generalmente escépticos, no esperan gran cosa del destino. Por eso la Guardia era despreciada por la mayoría de los intelectuales, pero en el plano psicológico era distinto. Hay como una locura en ese pueblo profundamente fatalista. Y los intelectuales a que he aludido antes, con sus diplomas en pueblos donde se aburrían a muerte, se incorporaban de buen grado a sus filas. La Guardia de Hierro estaba considerada un remedio para todos los males, incluido el tedio y hasta las purgaciones. Ese gusto por los extremos habría podido atraer también a mucha gente hacia el comunismo, pero entonces apenas existía y no tenía nada que ofrecer. En aquella época experimenté en mí mismo cómo sin la menor convicción se puede ceder a un entusiasmo. Es un estado que posteriormente he observado con frecuencia y no sólo en personas de veinte años, como aquellas entre las que me contaba yo entonces, sino, por desgracia, también en sexagenarios. Me ha decepcionado mucho.
¿Lo tildan con frecuencia de reaccionario?
Lo niego. Voy mucho más lejos. Henri Thomas me dijo un día: «Usted está contra todo lo que ha ocurrido desde 1920», y yo le respondí: «¡No, desde Adán!».
¿Cuáles son hoy sus relaciones con Rumania?
A la muerte de Stalin, todo el mundo se sentía aliviado, sólo yo suspiraba: «Ahora se alzará el telón y vendrán para aquí todos los rumanos». Y eso fue, en efecto, lo que sucedió. Vi llegar de repente a mi casa a los parientes más alejados y a compañeros de clase, que se pasaban horas contándome historias de vecindad y yo qué sé qué más. Entre ellos había un médico al que conocía desde el colegio y un día tuve un acceso de ira y le grité que se largara. Entonces me dijo: «¿No sabes que las células nerviosas no se regeneran nunca y no hay que malgastarlas?». Eso me calmó y seguimos hablando. Yo tenía un amigo íntimo que era un dirigente comunista. En aquella época yo le aconsejaba que se quedara aquí. En la calle me dijo: «Nadie es profeta fuera de su país», y volvió allí. Después pasó dieciocho años en un campo de concentración por desviacionismo. Pudo conservar el equilibrio mental reflexionando sobre problemas matemáticos. Hoy está libre y recibe una renta del Estado.
Usted está contra la historia, pero le fascinan sus problemas.
Observo su explosión. Hoy vivimos en un tiempo posthistórico, del mismo modo que hay un poscristianismo. El teólogo Paul Tillich, que abandonó Alemania en 1934, se puso a hablar en los Estados Unidos del poscristianismo y no chocaba a nadie. Se habla de ello incluso en los púlpitos. Pero después se puso a luchar contra la idea de progreso y entonces se escandalizaron. Ese era el único sacrilegio auténtico. Pero hoy ya no. Estamos presenciando la demolición de la idea de progreso. Incluso los pesimistas de aquella época, como Eduard von Hartmann, estaban apegados a la idea de progreso. Sus ideas representaban para ellos un progreso del pensamiento. Pero hoy esa idea está comprometida en otro sentido. Antaño se vivía con la certidumbre de un futuro para la humanidad. Ahora ya no es así. Al hablar del futuro, se añade con frecuencia: «Si es que quedan hombres entonces». Antaño el fin de la humanidad cobraba un sentido escatológico, iba unido a una idea de salvación; hoy se lo considera un hecho, sin connotación religiosa, ha entrado dentro de las previsiones. Sabemos que esto puede acabarse y desde entonces hay algo corrupto en la idea de progreso. Nada es ya como antes y aún en nuestros días veremos producirse un cambio inaudito, inconcebible, en el hombre. El cristianismo está perdido, pero la historia también. La humanidad ha seguido un mal camino. ¿Acaso no es insoportable ese hormiguear de hombres que ocupan el sitio de todas las demás especies? Acabaremos convirtiéndonos en una sola y única metrópolis, un PèreLachaise universal. El hombre ensucia y degrada todo lo que lo rodea y en los próximos cincuenta años se verá afectado él mismo muy duramente.
¿En qué figura de la tradición se reconoce usted?
La de Buda sigue siendo la más próxima. El comprendió el verdadero problema. Pero tengo demasiado temperamento para dominarlo como él. Siempre habrá un conflicto entre lo que sé y lo que siento.
¿Nunca ha sentido la tentación de llevar, como su amigo Ionesco, esos conflictos a la escena?
Imposible. Mi pensamiento no se produce como un proceso, sino como un resultado, un residuo. Es lo que queda después de la fermentación, los desechos, el poso.