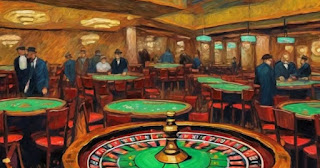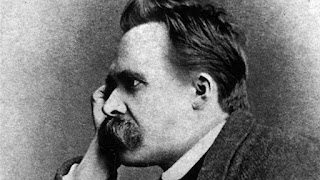Simon Tabet (ST): Usted tuvo su formación intelectual en la Universidad de Varsovia, en la década de 1950, antes de ser titular de la cátedra de sociología, en 1964, y una de las principales figuras de la “Escuela de Varsovia”, que era crítica del socialismo real y estaba en busca de un marxismo heterodoxo. ¿Cuáles son sus recuerdos de ese itinerario académico?
Zygmunt Bauman (ZB): Antes que nada, me gustaría expresar una reserva: cuando se habla, en retrospectiva, de cosas del pasado, la memoria puede traicionarnos. Uno no puede eliminar lo que vivió después y, al mismo tiempo, debe situarse de nuevo en el contexto de aquella época cuando recordamos y releemos el pasado. Eso es lo que intentaré hacer ahora.
Creo que tuve mucha suerte al poder estudiar y enseñar en la Universidad de Varsovia. En ese momento -hoy apenas podría creerse-, era realmente la única universidad, tanto en el Este como en el Oeste, donde se podían estudiar todas las corrientes, los puntos de vista, las actitudes y las teorías que existían en el campo de la sociología. Desde los marxistas hasta los “proclamados” antimarxistas, todas las escuelas de sociología estaban presentes. Esa variedad era única; no la había en ninguna otra parte en aquel entonces. En general, las universidades estaban divididas en partidos y actitudes, que eran limitados, limitantes y restrictivos.
Es cierto que ya desde 1968, en Estados Unidos, comenzaba a sentirse cierta oposición al dominio de la sociología de Talcott Parsons; se formulaban otras concepciones de la sociología, por pensadores sumamente importantes, como Charles Wright Mills o Alvin Gouldner.
Esos sociólogos protestaban vehementemente contra la dictadura de aquel funcionalismo estructural -horrible y malsano- de Talcott Parsons. Pero, ese enfrentamiento tuvo lugar cuando yo había salido de Varsovia y estaba exilado, lejos de Polonia. Por eso, yo diría que en esos años en los que estuve en la Universidad de Varsovia, ésta era la única institución académica en el Este y el Oeste que ofrecía a los estudiantes la oportunidad de conocer la gama completa de las ciencias sociales de la época, lo que les permitía entonces hacer su propia selección, combinación o síntesis…
Me siento muy feliz de haber estado en Varsovia en aquellos años; era un ambiente intelectual muy abierto. Había censura, por supuesto, no podemos negarlo. Era un país “medio” totalitario o “no del todo” totalitario… o más bien, diría, “suavemente totalitario”. La censura era limitada: no se podía ofender a la Rusia soviética, estaba formalmente prohibido, y no se podían criticar las últimas decisiones del gobierno polaco. Sólo las últimas, en verdad, pues el gobierno cambiaba de postura con mucha frecuencia, por lo que uno tenía derecho de criticar las decisiones anteriores, pero de ninguna manera las tomas de posición recientes. Sin embargo, esta censura no interfería en cuanto a la forma de estudiar a la sociedad; éste es un punto muy importante. El partido en el poder no consideraba necesaria esta forma de censura (del conocimiento).
Y debo decir que, cuando llegué a Leeds desde Varsovia, me sorprendió ampliamente darme cuenta de que en realidad conocía mucho mejor las corrientes mundiales de la sociología de la época que los propios ingleses. No me lo esperaba en absoluto, pero sus conocimientos al respecto eran muy limitados. Las sociologías francesa y alemana, por ejemplo, eran totalmente desconocidas. Recuerdo bien cómo tuve que luchar para introducir entre mis colegas el concepto de hermenéutica, del que nunca habían oído hablar. Así, es cierto que contraje una deuda inmensa con la “formación intelectual”, como usted le llama, que recibí en Varsovia durante esos años. Fui inmunizado, allí, en contra de la ambición de formular verdades últimas, finales y absolutas. Esa flexibilidad no es relativismo, sino más bien escepticismo: todos estamos “en devenir” todo el tiempo; no podemos pretender formular un saber definitivo y luego irnos a dormir. La investigación constante, el cuestionamiento constante, la búsqueda constante… creo que ésa es la herencia que recibí de Varsovia. Y se lo debo a mis profesores.
ST: En 1968, sin embargo, a raíz de las revueltas estudiantiles que sacudieron el país, el gobierno polaco lo expulsó de la Universidad de Varsovia (lo mismo que a otros cinco colegas judíos) y lo despojó de su nacionalidad. ¿Podría recordar brevemente ese momento, con el fin de completar la descripción de su trayectoria?
ZB: Justo después de Polonia, me refugié en Israel, donde viví durante tres años. Ya he hablado sobre ese momento, incluso escribí sobre él y no veo nada nuevo que pueda decir al respecto. Me pareció insoportable. Busqué afanosamente un trabajo en otro lado y, no sé cómo, de manera milagrosa, recibí una invitación de Leeds. No tenía idea alguna en aquel entonces, como sigo hoy sin tenerla, de quién me recomendó; él o ella nunca se dio a conocer.
Existe una costumbre británica, sabe, por la cual, cuando una cátedra o un puesto de profesor titular queda vacante, la administración escribe a los representantes de esa profesión en todo el país para recabar opiniones y sugerencias. ¿Quién podría o debería ser invitado? Luego, se abre un concurso de candidatos para obtener la cátedra; ¡pero yo nunca me postulé como candidato para esa posición! Un día, simplemente recibí un telegrama que decía: “¿Está usted interesado en enseñar en la Universidad de Leeds?” Respondí de inmediato: “Sí, me interesa.” Y eso fue todo.
Por último, para responder a su pregunta, creo que ese episodio me pareció insoportable porque había sido víctima del nacionalismo en Polonia -una forma muy desagradable de nacionalismo- y, cuando llegué a Israel, me pidieron, forzaron, presionaron para que yo mismo me volviera nacionalista. Y ese nacionalismo no tenía nada que envidiarle a aquel del que había sido víctima. Por tanto, era del todo imposible que yo quisiera permanecer allí, me sentía absolutamente fuera de lugar. En la primera oportunidad, vine aquí.
ST: Sobre su llegada a Leeds, usted declaró: “Parecía entonces que habría podido vivir tranquilamente de mi pasado como disidente.” Sin embargo, muy pronto se alejó de la ruta “tradicional” de la disidencia comunista, convertida al antimarxismo y al liberalismo. ¿Cómo describiría hoy su postura?
ZB: Yo diría que, en comparación con los disidentes soviéticos, mis intereses y preocupaciones son distintos. Cuando llegué a ese país, se me acercaron muchas instituciones de “sovietología”, como dicen. Había un número considerable de ellas, en todas las ciudades, y era la única rama de las ciencias sociales que era apoyada por verdaderos “fans” y que ofrecía un sinnúmero de conferencias internacionales… Y me sugirieron en muchas ocasiones que yo mismo me convirtiera en un “sovietólogo”.
Pero eso no me concernía, porque -y esto es probablemente mi culpa- desde que empecé a practicar y hacer sociología, me interesé por el aspecto crítico de toda sociedad, a diferencia de la sociología que prevalecía en aquel tiempo, que eran las escuelas marxista y funcionalista. Estos dos paradigmas compartían una idea central: “Ésta es una sociedad perfecta, que se auto-equilibra y se auto-reproduce; ahora el objetivo es estudiar en detalle su modelo de operación.” ¿Cómo ocurre que esos modelos resisten la desviación, las deserciones o los cambios? Pero mis intereses intelectuales, sin que supiera realmente porqué, se ubicaban exactamente en el extremo opuesto. Incluso en una sociedad relativamente estable, lo que a mí me interesaba antes que nada era aquello que fallaba, que no funcionaba.
En Francia, Cornelius Castoriadis era mi mentor: él no lo sabía, pero leí su obra con gran interés. A él se le conoce por haber dicho que “lo que está mal en la sociedad actual es que ha dejado de cuestionar”. Es por ello que yo estaba todo el tiempo en un proceso de cuestionamiento, eso era precisamente el problema. En mi puesto anterior, me había convertido en “revisionista” porque criticaba la manera como se había aplicado el comunismo en Polonia y, cuando llegué aquí, primero hice una crítica de la modernidad y, ahora, una crítica de la posmodernidad. Pero mi objetivo no ha cambiado: es crítico, siempre crítico… Y ésa es exactamente la razón por la cual no me habría sentido para nada en mi lugar junto a los sovietólogos.
Estos últimos se basan, de hecho, en postulados intelectuales inamovibles. El primero es la condena de la sociedad comunista, o más precisamente, de la sociedad socialista. El segundo es la presunción de que las soluciones han de hallarse en el capitalismo, el mercado libre, etc. Es, así, una imagen en blanco y negro. Y ese maniqueísmo se encontraba también en los dos paradigmas dominantes de la sociología. Sólo cambiaban los colores: lo que allá era negro acá era blanco, y lo que allá era blanco acá era negro. Sentía repulsión por ese estado del conocimiento y no podía de ninguna manera insertarme en él.
Ésta es para mí la receta perfecta para vaciar a la sociología de toda relevancia en la vida social. Lo que es crucial para mí en la sociología es esa conversación incesante entre todas las diversas experiencias humanas de la vida en sociedad. Lo que nosotros, los sociólogos, hacemos es reciclar distintas experiencias humanas de estar en el mundo. Eso es, cuando menos, el proceso que yo sigo. Creo que eso responde a su pregunta.
ST: La postura intelectual que usted describe se aproxima mucho a lo que Edward Said llamó el “estatuto de outsider”, que él vinculaba con la condición del exilio biográfico. Usted mismo fue calificado como un outsider, ¿cómo lo percibe usted?
ZB: Una vez más, creo que sólo tuve suerte. El destino me fue favorable, pues, en términos de pensamiento, en el mundo intelectual ser un outsider es una posición privilegiada. No estar ligado, o fijado, por así decirlo, no estar sobre-determinado, sobre-definido… El hecho de poder reunir mis diversas experiencias, en varios tipos de sociedad, ninguna de las cuales era mi hogar natural, en la que me sintiera totalmente “en casa”, todo eso es muy útil. En Inglaterra, estar en el exilio, ser un extranjero o incluso un “desconocido” es muy cómodo. Eso depende de la posición social que uno tenga, por supuesto: hay muchas personas en los suburbios de Londres que sufren porque hablan con un acento diferente o su color de piel es un poco diferente. Sufren por ello, sin duda. Pero en la universidad las cosas son diferentes: uno es tolerado.
Creo que el escritor checo, y ahora francés, Milan Kundera, escribe cosas muy importantes: no sólo sus novelas, sino también sus ensayos. En Los testamentos traicionados, por ejemplo, que es una serie de ensayos cortos, habla de la acción de “desgarrar la cortina”, la cual me parece esencial. Dice que la vocación, la misión, el propósito e incluso la obligación del escritor es rasgar la cortina. Porque, normalmente, de manera muy fina y traicionera, las cortinas se tejen con conceptos, estereotipos, supuestas verdades, hechos no verificados, etcétera… Las cortinas, en lugar de abrirnos los ojos, nos alejan de la realidad. En cierto sentido, por último, la sociología es un trabajo de destrucción: tiene que destruir esos velos muy espesos de prejuicios y estereotipos que predeterminan nuestro mundo, aun antes de que empecemos a pensar.
Ya estamos sumamente influenciados, sobre todo hoy, en la era de los medios de comunicación, la informática y la tecnología digital, estamos constantemente expuestos al incesante “rumor de la ciudad” híper-conectada, que ahora es ya inevitable y que incluso olvidamos rechazar. Ya no tenemos tiempo para simplemente sentarnos, reflexionar, analizar y llegar a conclusiones. Basta con mirar el lenguaje informático: éste no evoca metafóricamente ni el hecho de nadar ni el de bucear, sino el de navegar, sobre la superficie, entonces. Esto me lleva a pensar que la sociología es una tarea inacabada y, mucho me temo, una tarea inacabable, dado que las cortinas, una vez desgarradas, vuelven a tejerse y de manera continua, con otras formas. La sociología es, en realidad, un “trabajo fijo”, por usar una expresión. Si usted empieza a pensar sociológicamente, puede estar seguro de que nunca se quedará desempleado. En términos de salario, sí, por supuesto, podría ser; pero en términos de pensamiento, siempre habrá trabajo por hacer.
ST: Su producción anglófona se consolidó a finales de la década de 1980, por medio de una trilogía fundacional: Legislators and Interpreters (1987), Modernity and the Holocaust (1989) y Modernity and Ambivalence (1991). En ellos, el concepto de modernidad es evidentemente central y atraviesa todas sus obras, hasta las más recientes. ¿Podría comentarnos al respecto?
ZB: Sabe, yo sigo obsesivamente preocupado por el tema de la modernidad, sobre el cual no creo haber agotado los cuestionamientos y las respuestas parciales que se han dado siguen siendo insatisfactorias. Regreso continuamente al asunto de saber cuál es la substancia de la modernidad. Usted mencionó mi trilogía; ella representa apenas el inicio de esa vasta cantera. Pero, si me preguntan, hoy, cuál es elemento más peligroso del “proyecto moderno”, si me permite usar esta expresión, mi respuesta es doble.
La primera se centra en lo que aún queda de esta sociedad jardinera, es decir, la obsesión y la compulsión de producir orden. Poner las cosas en orden, en la práctica, eso quiere decir categorizar, clasificar, separar, contabilizar a la gente… ¿no es cierto? Y, por supuesto, cada vez que se produce orden, cada vez que hay que ordenar algo, siempre se da la producción simultánea, quiérase o no, de personas superficiales. Pero algunas no pueden adaptarse al nuevo orden, no “cuadran” con ese nuevo modelo. Separar las plantas buenas de la mala hierba, eso es producir orden. Esa constante voluntad de modernización, que implica que cada acto de creación contiene su elemento de destrucción, esa “destrucción creadora” o, más bien, “creación destructora”, ése es el primer rasgo nefasto de la modernidad.
El segundo rasgo radica en la “filosofía hegemónica” subyacente de la modernidad, como diría Antonio Gramsci. Él hablaba, en efecto, de filosofías hegemónicas (y no, ideológicas) que penetran en toda la sociedad, de manera “capilar”, como lo llamara esta vez Michel Foucault. En todas las épocas, hay filósofos, sentados allá arriba, que escriben libros muy complejos, pero cuyas ideas se propagan, sin embargo, en forma difusa y eficaz por toda la sociedad. Entonces, los individuos sociales extraen de ellos verdades hechas, sobre lo cual el término doxa es el que recoge mejor esta idea: la doxa es un pensamiento con el que se piensa, pero sobre el cual no se piensa. Se trata, justamente, de ideas preconcebidas.
Así, la filosofía hegemónica de la modernidad está, en mi opinión, constituida por el siguiente postulado: “el objetivo del desarrollo histórico, ya sea de progreso u otro, es hacer la vida cómoda y confortable”. Por lógica, se desprende que es preciso eliminar las cosas desagradables, inconfortables, incómodas… Aquí, de nuevo, cuando se aplica a la sociedad, el término “consigna” (mot dordre) equivale a eliminar a ciertas categorías de personas o a ciertas modalidades de vida humana. Y parecería que hoy en día actuamos como si estuviéramos cerca de la meta, necesaria, de esta carrera hacia la comodidad y el confort.
Vivimos ahora en una sociedad de entretenimiento o, más bien, tomando un término de reciente aparición, en una sociedad de “bien-estar”. Hay una verdadera obsesión contemporánea con el “bien-estar”, el cual está en oposición total con lo que afirma mi querido Emmanuel Lévinas: tenemos obligaciones morales hacia nosotros mismos y debemos cuidarnos a nosotros mismos. Estas dos visiones están en total contradicción, pues cuidar de sí mismo significa, en ocasiones, hacer cosas repugnantes, que no contribuirán directamente a nuestro famoso “bien-estar”. Nuestra obsesión con coleccionar, sumar, amasar… momentos e impresiones agradables es, por lo tanto, muy problemática.
ST: Modernité et Holocauste (que apareció en 2002 en Francia, bajo el sello de La Fabrique) es la obra que lo dio a conocer entre el público internacional, a raíz de la polémica que suscitó su interpretación del genocidio judío como un síntoma de las tendencias totalitarias de la modernidad. El historiador francés Enzo Traverso, en el postfacio de la reedición de esta obra (en la editorial Complexe, en 2008), habla de dos figuras tutelares que están presente en ese texto: por una parte, el pensamiento de Theodor Adorno y Max Horkheimer y, por la otra, la sociología de Max Weber. Sin embargo, usted los cita rara vez en la obra, ¿Por qué?
ZB: Respeto profundamente el pensamiento de esos autores que ha mencionado. Sin embargo, en lo que se refiere a mis fuentes de inspiración crítica y de mis propias posturas sobre la modernidad, vistas a través del prisma del Holocausto, yo diría que estoy en más deuda con Hannah Arendt. Ella, en efecto, analizó la condición humana moderna, los orígenes del totalitarismo, la masacre de masas, etcétera. y los llevó al plano de la vida cotidiana. Ése es un elemento fundamental que está muy presente, en forma dispersa y difusa, en el pensamiento de Hannah Arendt, mientras que está virtualmente ausente de la reflexión de Adorno y Horkheimer, quienes insisten mucho más en la vida cultural y artística. Así, los dos pensadores soslayaron las fuentes propiamente humanas y sociales de esos fenómenos, en tanto que Arendt realmente exploró ese componente del análisis. Por supuesto, fue influida por Heidegger, lo que representa una gran ventaja en la materia.
He intentado seguir ese camino, tratando de encontrar las fuentes de inspiración y de las inclinaciones asesinas del estilo de vida moderno en lo que realmente sucede en la escala de la experiencia individual. De ahí mi interés por Emmanuel Lévinas y, también, de ahí la centralidad de la figura del extranjero en mis reflexiones. El extranjero es la ambivalencia encarnada. El extranjero es la representación tangible, visible, audible… de la ambivalencia del ser. La modernidad se declaró, así, en guerra contra la ambivalencia, con la consecuente propensión asesina que conocemos. Pero es precisamente este elemento central el que estaba ausente en el pensamiento de Adorno y Horkheimer.
Tampoco estoy totalmente de acuerdo con Hannah Arendt, en particular con respecto a su idea sobre la “banalidad del mal”. Realmente creo que nuestra catástrofe no se debe tanto a la banalidad del mal, como a la “racionalidad del mal”. El mal siempre es hecho “con la intención de”. Albert Camus escribió que, por primera vez en la historia, actos atroces se cometen bajo la bandera de las más bellas consignas, como emancipación, libertad, autoa- firmación… ¡Bellas consignas de verdad! No se les puede objetar nada; pero, en nombre de esas palabras se hacen las cosas más horribles.
Por último, en realidad no se trata de la racionalidad del mal, sino más bien de nuestra inquisición moderna a ser racionales; dejamos el propósito, la finalidad, el objetivo del todo ajenos a la consideración moral. Ya lo decía Max Weber, sólo Dios puede decidir sobre los valores -y lo que a nosotros nos queda es elegir los medios más eficaces y económicos para alcanzar esos objetivos. Desde ese punto de vista, Adolf Eichmann era una persona muy racional: tenía un objetivo, que era destruir a los judíos, y organizó el transporte, los campos, los crematorios… todas esas cosas racionales que servían a su propósito. Es así de simple.
ST: La cobertura del juicio de Eichmann por Hannah Arendt es un ejemplo muy fuerte de “compromiso intelectual”, que usted parece echar de menos hoy. A casi treinta años de la publicación de su libro sobre los intelectuales (La décadence des intellectuels), ¿cuál es su opinión de cómo ha evolucionado el papel de los intelectuales en la modernidad?
ZB: Hablar sobre el papel de los intelectuales contemporáneos puede ser muy favorecedor. Michel Foucault, en muchos sentidos, fue el pionero: fue el primero en notar el cambio que estaba teniendo lugar, cuando se refirió al “intelectual específico”. Él inventó ese término, para distinguir a los intelectuales universales del pasado de los intelectuales específicos del presente. Fue, sorprendentemente, bastante escéptico y poco entusiasta con respecto a esa observación: dijo, simplemente, que desde ahora ésa es la nueva forma que adopta la antigua lucha por el poder y la dominación. Ahora, los cirujanos defienden los hospitales, los actores defienden los teatros, los universitarios defienden las universidades… Es específico, ¿verdad? Esos intelectuales siempre están en conflicto con el poder, pero cada uno desde su propio territorio.
Cuando Georges Clémenceau escribía en el periódico LAurore sobre el término “intelectual” -en cierta medida, fue él quien lo inventó-, lo que tenía en mente era que el intelectual se distinguía claramente de otros ciudadanos, menos ilustrados, en el sentido de que se permitía ir más allá de su profesión. De alguna manera, esta figura del intelectual tenía una responsabilidad por todos los asuntos societales. El valor de la nación, la preservación de la humanidad… ese tipo de cosas, sabe. Desde ese punto de vista, los “intelectuales específicos” son una contradictio in adjecto, un oxímoron. No se puede ser específico e intelectual a la vez; intelectual significa que uno va más allá del estrecho campo en el que tiene intereses personales, sea en términos de ingresos o de beneficios. Y mucho temo que el pronóstico de Michel Foucault se haya confirmado: ahora, a la élite educada no le preocupan sino sus asuntos profesionales. Hay muy pocas personas -se pueden contar con los dedos de una mano- que asuman verdaderas responsabilidades por el futuro de toda la sociedad. De hecho, el problema es mayor hoy en día, pues ahora se trata de asumir responsabilidades por el futuro del planeta, que estamos devastando alegremente.
Es por eso que, hace cerca de treinta años, yo veía a los intelectuales como intérpretes. Eso tiene una importancia práctica fundamental, sobre todo hoy, en la era de las diáspo- ras, en la que individuos con culturas, idiomas, caras,… diferentes viven en la misma calle, muy cerca unos de otros. No se trata de un problema abstracto. Por el contrario, es una cuestión de prácticas y de vidas cotidianas, no de la así llamada “guerra de civilizaciones”. Y por eso la cuestión de la interpretación, de la traducción de la experiencia, lo que en realidad significa la cultura, tiene una importancia crucial. Pero los intelectuales no lo hacen, a menos que sean antropólogos profesionales. En ese caso, tienen que escribir artículos en revistas que nadie lee, fuera de las personas que trabajan en la misma área que ellos en la universidad. Así que me siento, cuando menos en el corto plazo, más bien pesimista sobre el papel que desempeñan los intelectuales -al menos en la práctica, no en teoría- en la sociedad. Realmente, nos hacen falta hoy personas que puedan diseñar un escenario para el futuro que tenga sentido. Los intelectuales, normalmente, apuntaban con el dedo hacia los futuros posibles; sin embargo, no escucho hoy ninguna de esas voces.
ST: En una entrevista publicada al final de su libro Intimations of Modernity (1992), usted hace una clara distinción entre “sociología de la posmodernidad” y “sociología posmoderna”. La porosidad de la frontera entre ambas representa, de hecho, el principal motivo de su abandono del vocabulario posmoderno; si bien había sido etiquetado como “sociólogo posmoderno”, usted buscaba, en vano, escapar de esa categorización para proponer más bien un “análisis crítico de la posmodernidad”. En su opinión, ¿qué connotación tenía el término “posmoderno” en ese momento?
ZB: Pienso, por ejemplo, que Jean Baudrillard, Gilles Lipovetsky (sus escritos de la década de 1980, más que sus últimos ensayos) o incluso “La sociedad del espectáculo” de Guy De- bord, son representativos de una sociología posmoderna, que no hacía sino reflejar por mimetismo una situación existente. En aquellos años, esta sociología se conducía de la misma manera que la vida: fragmentada, episódica, mitad seria-mitad graciosa… ese tipo de cosas, sabe. Y esos autores también dejaban transparentar una actitud benévola hacia aquello que se perfilaba en el horizonte. Yo tuve la prudencia de no caer en esa trampa; no sé si logré evitarlo, pero al menos lo intenté. En efecto, yo quisiera definir mi trabajo como una “sociología de la posmodernidad”: así es la realidad que llamamos posmodernidad y el objetivo es, entonces, analizarla de la misma forma que a cualquier otra cultura; no tomar partido, sino tratar simplemente de hacer un diagnóstico y sacar algunas conclusiones.
ST: Usted abandonó el término posmodernismo justo al final de la década de 1990, para teorizar sobre lo que usted llama la “modernidad líquida”. ¿Cómo calificaría a ese diagnóstico, casi veinte años después, y qué definición le daría a él hoy?
ZB: Aún no logro responder a esa famosa pregunta: “¿qué es la modernidad líquida?”, que me hacen desde que se publicó el libro Liquid Modernity, hace quince años. ¿La modernidad líquida es un nuevo tipo de sociedad, que ha de durar hasta que sea sustituida por otra, o bien se trata de eso que acabé por llamar un estado de interregnum? Pero, aunque este interregnum sea una fase transitoria, es más interesante llamarlo así que utilizar el término “transición”, ya que este último es un concepto ya muy gastado. Transición es, de hecho, un término que se utiliza en el lenguaje político contemporáneo para describir el paso de un estado conocido a otro estado conocido. Así, las personas pasan de un estilo de vida anticuado (abandonado, rechazado o que se derrumbó) a otro estilo de vida conocido de antemano. Las únicas preguntas que se plantean, entonces, son sobre la velocidad del cambio y, como decía Max Weber, sobre la racionalidad que se aplica en cada caso, es decir, “la elección de los medios adecuados para alcanzar un determinado objetivo”. Lo que es crucial ahí es el término “determinado”.
Elegí el término interregnum precisamente porque no sabemos qué hay al final del camino. Sabemos que estamos en la cuerda floja, sabemos qué es de lo que queremos deshacernos, pero no tenemos idea alguna de con qué otro tipo de sociedad queremos reemplazarlo. En estos tiempos, la gente evita las discusiones que se refieran a las bases de una “buena sociedad”: lo único que hacen es reaccionar a las crisis, es decir, a la última crisis y a la crisis actual. Esto se explica por el hecho de que vivimos bajo la tiranía del tiempo: las crisis se siguen una a otra de forma extremadamente rápida; antes de resolver una, ya tenemos un pie en la siguiente.
Un muy buen ejemplo que ilustra esta situación es la experiencia del “square people”: (1) son las personas que se reúnen en una plaza, se instalan ahí, se hacen notar, se manifiestan, gritan, firman peticiones… Con eso, pretenden influir en el curso de los acontecimientos y perciben sus acciones como una contribución a la política. Estos movimientos son diversos y variados, pero comparten al menos una cosa: no tienen líderes. No se vinculan con ningún partido político, los cuales sí tienen un líder (ya sea elegido, designado o autonom- brado), es decir, alguien que establece las prioridades.
Este “square people” está más bien experimentando con una especie de sociedad radicalmente igualitaria: todo el mundo tiene una voz, que grita (fuerte) se hace escuchar… No tiene una estructura formal. La mayoría de los politólogos y observadores plantea el argumento, central, de que no podrán llegar muy lejos en la política (lo que es parcialmente cierto) a menos que se subordinan a un liderazgo. Pero creo que es precisamente esa falta de liderazgo lo que da forma a esos movimientos de “square people” y que condiciona su existencia. ¿Por qué? Porque los líderes tienen ideas y las ideas conducen a programas, que, a su vez, dibujan fronteras entre “ellos” y “nosotros”.
Los líderes son los que escinden y los partidos defienden esas escisiones: así es como funciona la política tradicional. Si el “square people” se hiciera de un líder que tenga ideas y la capacidad para trazar líneas y fronteras, no podría sobrevivir un instante; no hablo aquí de unas pocas semanas o meses, sino de unos días u horas. Pues la condición sine qua non de lo que llamo su “solidaridad explosiva” es que hacen a un lado sus diferencias y nunca hablan de ellas. Y sin embargo, tienen niveles de vida muy diferentes: algunos vienen directamente de la calle o de barrios muy pobres, mientras que otros son hijos de las poblaciones más ricas. Pero todos llegan con quejas y reclamos que al final coinciden.
Tomemos por ejemplo la idea de la “rainbow coalition”, que lanzó la izquierda estadounidense a finales de la década de 1960; fue un completo fracaso. El objetivo era reunir bajo una sola bandera a personas con reivindicaciones totalmente distintas, pero en la práctica es imposible que pueda surgir una ideología de tal pluralidad. Se trataba, entre otros, de defender los intereses de los homosexuales, que entonces sufrían una discriminación muy fuerte, al mismo tiempo que los de otro grupo de personas discriminadas: los musulmanes. Pero ambos reclamos no pudieron unir sus voces, porque las comunidades involucradas y los problemas que padecían eran significativamente diferentes, aunque pudieran coincidir en algunos aspectos. De este ejemplo se puede sacar la conclusión de que al “square people” no lo une el modelo de vida al que aspiran. Para volver a su pregunta, esto quiere decir, creo, que vamos a permanecer en un estado de interregnum durante algún tiempo.
ST: En este contexto, ¿cómo evalúa ese marco teórico en un mundo en constante evolución? Más precisamente, ¿cuáles son, en su opinión, los procesos globales más decisivos y cómo los conecta con ese interregnum y ese proceso de “licuefacción”?
ZB: Hay algunas voces, como la de Richard Sennett, que rechazan y que, de alguna manera, anuncian el fin de la sociedad líquida; al observar su entorno, ven el surgimiento de fuerzas políticas ávidas de estabilidad y firmeza, que trazan fronteras muy claras y refuerzan las entradas a la fortaleza… con lo que contribuyen a lo que podría llamarse una “re-solidificación” de la política. Admito que ese tipo de fuerzas aparecen en un número cada día mayor de países, incluso en países tradicionalmente socialdemócratas, como Suecia, Dinamarca o Finlandia; pero eso no significa en absoluto que la realidad social efectiva se esté haciendo más sólida, mejor estructurada o más estable. Creo, en cambio, que la aparición de esos movimientos, que quieren resolver localmente problemas que se han generado a nivel mundial (lo que me parece imposible), no hace sino sumar a la “liquidez” del escenario global. Y esto precisamente porque el escenario en el que todos tenemos que actuar es mundial: el hecho de introducir un elemento de desorden (como, por ejemplo, la desregulación del capital), a la vez que se intenta corregirlo mediante acciones políticas locales “fuertes” (como el reforzamiento de las fronteras “humanas”), no hace sino crear un desorden aún más desordenado y una modernidad líquida aún más liquida que antes.
Suelo hacer hincapié en lo que he llamado el fenómeno de la “oscilación del péndulo”. Si consideramos que dos valores esenciales, la libertad y la seguridad, son los que estructuran nuestra vida social y política, entonces la mayor parte de mi vida transcurrió en una época en la que la gente quería más libertad y estaba dispuesta a renunciar a un poco de seguridad con tal de obtener más libertad. Hoy el péndulo está empezando a oscilar. En este punto estoy de acuerdo con Richard Sennett, pero sólo en lo que se refiere a las preferencias y los valores de las personas: están dispuestas a renunciar a una parte de su libertad a cambio de tener más seguridad. Pero sigo diciendo que esta tendencia no hace sino reforzar la realidad desregulada de la globalización, debido a que las raíces de la “acuosidad” son mundiales y a que esa “oscilación del péndulo” no se aplica en absoluto a ese nivel sistémico -sólo es eficaz a nivel individual, incluso masivo. Al cortarnos a nosotros mismos de esas realidades mundiales y al “cuidar de nuestra seguridad local”, lo único que hacemos es privarnos de una parte de nosotros mismos, en lugar de tratar de resolver los problemas generados a nivel mundial. Al ocuparnos solamente de nuestros “pequeños jardines”, preferimos soluciones hipócritas y tranquilizadoras, que al final veremos como lo que son: incoherentes.
Para decirlo en otras palabras, voy a citar a nuestro añorado Ulrich Beck, quien propuso el siguiente diagnóstico: estamos viviendo ya, hoy en día, una situación cosmopolita; en realidad, lo que nos hace falta es una conciencia global. Todos esos fenómenos de populismo, que básicamente dependen de esos políticos que fingen y prometen falsamente defender los intereses locales (si bien son incapaces de alterar la realidad, ni a nivel local ni a nivel mundial), en realidad no hacen sino aumentar la brecha entre, por un lado, una situación cosmopolita que requiere de una verdadera comprensión para poder ser aprehendida, y, por el otro, una conciencia cosmopolita de la cual lo único evidente es su ausencia.
Cuando era joven, recuerdo que algunos antropólogos desarrollaban el concepto del “desfase cultural” (cultural lag), que se utiliza principalmente desde una perspectiva estructu- ralista, en la que la cultura está “desfasada” (lags) de la estructura. Según ellos, las realidades social y económica cambian y, luego, en un segundo momento, la cultura “se pone al día” (catches up) y se adapta a etos cambios. En aquel entonces, yo no estaba tan seguro de que eso fuera correcto; más bien habría una especie de diálogo o retroalimentación (mutual feedbacks) entre ellas. Pero ahora me siento tentado a utilizar de nuevo esa idea de “desfase cultural”; eso es exactamente lo que Ulrich Beck tenía en mente: nuestra conciencia va muy por detrás de la realidad. Sin embargo, esta idea tiene un punto débil, en la medida en que parte del postulado de que la función predeterminada de la cultura es poner al día a la realidad. No estoy seguro de que eso sea en realidad así; creo, más bien, que la cultura influye mucho más sobre la realidad de lo que es influida por ella. Pero ese es otro debate…
ST: A propósito de Richard Sennett, usted con frecuencia cita el modelo de solidaridad a nivel local que él propone, basado en lo que él llama “discusiones informales, abiertas y de cooperación”. Al parecer, usted valora ese tipo de iniciativas, pero, al mismo tiempo, afirma que el nivel mundial constituye el único elemento de análisis para pensar en un cambio significativo real. ¿Podría aclarar su punto de vista sobre la relación entre esas dos escalas y su interrelación?
ZB: Me hace una pregunta muy compleja: ¿cómo se pasa de una solidaridad local a una solidaridad global? Pero, permítame plantearle una más difícil: ¿la solidaridad local es factible? Pues debemos ver que las condiciones de vida a mediados del siglo xx eran diferentes: la gente iba a trabajar a grandes fábricas que albergaban a veinte mil personas bajo el mismo techo y realizaban el mismo movimiento, al mismo tiempo, controladas por el mismo horario de trabajo, etcétera… Recibían cada día “lecciones visuales”, por así decirlo, del carácter común y convergente de sus intereses cuya esencia puede percibirse en las palabras de Alejandro Dumas: “uno para todos y todos para uno”. La capacidad del empleador de despedir a un asalariado representaba una amenaza para cada uno de ellos; de ahí el surgimiento de instituciones de solidaridad, como los contratos colectivos, las cooperativas o incluso los préstamos mutuos. Hace varias décadas, el conjunto del dispositivo socialdemócrata en las sociedades occidentales permitió crear un mundo solidario, en el que las personas afectadas por esas desgracias sociales disfrutaban de un sistema de protección separado. Se permitía a las personas que fueran víctimas de privación o discriminación que tuvieran acceso, en teoría y en la práctica, a todos los valores universales que sustentan una vida, como la salud o la educación.
Hoy la situación es completamente distinta: los lugares de trabajo actuales no fomentan la solidaridad, sino, al contrario, la sospecha y la competencia mutuas. Debido a la nueva filosofía del management, la idea de unir fuerzas ya no tiene sentido. El management se ha vuelto móvil, hoy en día: si la situación social o política no es adecuada para los managers en Leeds, pueden instalarse fácilmente en Bangladesh o en cualquier otro lugar. Ya no dependen más de los obreros locales y éstos no pueden seguirlos. De hecho, las personas que están del lado “demandante” en esta relación asimétrica (una de las partes es libre, la otra está atada de pies y manos) no hacen sino reaccionar de manera racional: compiten entre sí por los mismos puestos. Pensando en la próxima oleada de recortes, medidas de austeridad o subcontratación, naturalmente prefieren que la persona despedida sea alguien más y no ellas. Es seguro que alguien será despedido: “haz que no sea yo”. Esta situación crea en cada uno de nosotros una tendencia al egoísmo, la desconfianza hacia nuestro vecino y una competencia atroz. Así, si se trata de demostrar a sus jefes que uno es el mejor, la única regla contemporánea es: “Yo soy mejor que ese fulano.”
En ese contexto, entonces, repito mi pregunta: ¿qué significa la solidaridad local? El origen del problema es que todos hablamos de solidaridad, pero no la practicamos en nuestra vida diaria. No recuerdo el nombre de ese sociólogo y urbanista estadounidense cuyas investigaciones han demostrado que los avances más significativos que se han hecho en arquitectura, en las últimas décadas, no tuvieron el propósito de desarrollar las condiciones que permitan la vida en comunidad, sino más bien las de una vida separada, aislada. Los avances recientes más importantes responden, así, al siguiente imperativo: cómo construir un hábitat que me independice de mis vecinos y me permita olvidar su existencia. Por ello, estoy un poco desilusionado respecto de la solidaridad local…
ST: A pesar de la situación estructural que usted analiza aquí, parece que se está presentando un resurgimiento de diversas formas de solidaridad en los últimos años. Las iniciativas de community organizing y las nuevas formas locales de autogestión podrían verse como laboratorios, a pequeña escala, de formas futuras de solidaridad. ¿Cuál es su opinión al respecto?
ZB: Yo creo que la comunidad ha sido remplazada por las redes. Cada día nos comunicamos con muchas más personas que no vemos, que con personas que vemos. Estamos en contacto con ellas por correo electrónico, Twitter o por medio de “likes”, pero no las sentimos físicamente. Si bien uno pertenece a una comunidad, la red nos pertenece: la comunidad nos considera una propiedad, mientras que la red casi no tiene conciencia de nuestra existencia. En las redes sociales, por ejemplo, estamos en total libertad de expulsar a cualquier “miembro” (cuya inclusión es totalmente ficticia) cuando lo deseamos, dejando de utilizar la red, por ejemplo, o bien pulsando el botón “eliminar de mis amigos”. La comunidad también es un fenómeno abstracto: se trata de una “totalidad imaginada”, que tiene existencia propia como tal. Pero estoy de acuerdo con la idea de que la solidaridad es de enorme importancia para las mentes contemporáneas: todo el mundo sueña con la solidaridad.
Byung-Chul Han, pensador nativo de Corea e instalado en Alemania, propone en su libro La société de la fatigue que todos estamos agotados por esa terrible competencia que a diario enfrentamos. Dice que todos soñamos con un descanso y lo que él entiende por reposo es simple y brutal: no tiene nada que ver con las vacaciones, sino más bien con “no mirar alrededor de uno con la sospecha de que nuestro vecino nos espía porque quiere nuestro trabajo”. Y ese sueño de solidaridad, que justamente comienza con dicha tregua a la sospecha generalizada, se hace precisamente tolerable por la instauración de lo que llamo la solidaridad “explosiva” o “de carnaval”. Los “square people” son un ejemplo muy bueno de eso, totalmente representativos de nuestro tiempo: se instalan en las plazas públicas por unos días, como si fueran al carnaval. En un carnaval, en el sentido original, uno es completamente libre: las jerarquías se invierten, cualquier cosa puede suceder y se aprovecha ese momento de libertad.
Los carnavales contemporáneos consisten, en cambio, en ir a lugares públicos y hacer plantones. Así que son carnavales, no de libertad, sino de solidaridad; y una vez que terminan, volvemos a nuestra rutina diaria. Lo importante aquí es destacar que la función del carnaval, sin embargo, es exactamente la misma: los “square people” están más preparados para someterse a esa rutina, ya que han expulsado toda la ira que habían acumulado en ellos, debido precisamente a ese mundo de competencia institucionalizada. Durante unos días, se sintieron ligados a personas que tenían la misma visión y que coreaban las mismas consignas: fueron hermanos y hermanas… ¡durante tres días! Pero, después de esos tres días, regresan a casa, de vuelta a su vida cotidiana y a su trabajo, y no encuentran hermanos ni hermanas, sino sólo rivales. Así, esos eventos son la expresión de una profunda necesidad de solidaridad alternativa; el problema es que no contamos con los medios para transformar esas necesidades en acción, lo que es, sin embargo, una etapa indispensable para restructurar la realidad.
ST: El reciente ascenso del populismo y del terrorismo, en toda Europa, provoca una profusión de discursos sobre la “inseguridad”, hasta hacer de ello un tema mediático de primer orden. Al mismo tiempo, su trabajo ha demostrado que las sociedades contemporáneas son, antes que nada, el producto de una “economía política de la inseguridad”. ¿Cómo describiría la relación actual entre la política y la inseguridad?
ZB: Estos dos conceptos están íntimamente vinculados y estrechamente interconectados. Mi razonamiento al respecto es el siguiente: la legitimidad de quienes están en el poder, cuando exigen “disciplina”, viene del hecho de que, a cambio, brindan seguridad. Y han cumplido sus promesas, sobre todo en la forma histórica del Estado de bienestar, hasta que éste sea completamente desmantelado. Por otra parte, si los gobiernos de mi juventud competían en promesas de dar empleo para todos, ningún político serio de hoy podría prometerlo. Y no podemos decir que estén equivocados, ya que ninguna institución política tiene control completo de la situación económica en su propio territorio. Ellos son formalmente soberanos, pero hay tantas cosas que no pueden hacer. Tomemos el ejemplo de Grecia: en cierta forma quisieron ser “demasiado” soberanos, hasta que las fuerzas económicas transnacionales los pusieron en orden. De hecho, los gobiernos no controlan por completo sus propios asuntos y, finalmente, tienen razón cuando dicen que no pueden acabar con el desempleo. El único remedio que pueden ofrecer a sus electores contra la inseguridad es aún más inseguridad: desregular el mercado de trabajo, hacer los empleos cada vez más flexibles, etcétera… Por tanto, la definición tradicional del gobierno moderno ya no tiene sentido hoy y debe ser sustituida por algo más.
El idioma inglés tiene una ventaja sobre el francés [español]; además del término “seguridad”, dispone de la palabra safety. Lo que está en juego aquí es crucial: la cuestión de la seguridad, que se refiere a la condición existencial, fue trasladada, engañosamente, a la cuestión de la safety. Este término, en efecto, designa simplemente el hecho de estar prote gido físicamente de personas malintencionadas o indeseables que podrían hacernos daño. Podemos sentirnos “a salvo”, por ejemplo, cuando estamos en una “residencia de acceso controlado” (gated community): se colocan guardias armados en la entrada y podemos estar así seguros de que ningún intruso vendrá a perturbar nuestra tranquilidad. Se trata aquí, entonces, de safety, no de security. Sin embargo, la safety no es lo que las personas realmente necesitan; lo que quieren es un lugar estable y viable en la sociedad: un estatus que se pueda heredar a los niños y éxitos de vida que puedan ser garantizados.
Esta sustitución se ilustra, de forma muy poco agradable, pero concreta, con el caso del gobierno de Israel. Se trata de un ejemplo extremo: todos los gobiernos desearían poder hacer lo mismo, pero no todos tienen la oportunidad. Lo que Israel hizo fue convencer a sus ciudadanos de que el gobierno y los terroristas se necesitan mutuamente, como la policía necesita de los ladrones. Si los ladrones desaparecieran, la policía desaparecería, porque su razón de ser es combatir a los ladrones. Si los terroristas dejaran de arrojar bombas y de acuchillar, no sólo el gobierno, sino la idea misma del Estado de Israel se derrumbarían y la gente se daría cuenta de que ese gobierno creó, por ejemplo, enormes desigualdades en la sociedad. Hace sesenta años, la sociedad israelí era una de las más igualitarias en el mundo; hoy en día es una de las más desiguales, en la cual gran parte de la población vive en una pobreza permanente y una extrema minoría, en una opulencia inimaginable. Por tanto, la forma como el gobierno justifica hoy su presencia y su exigencia de sumisión disciplinaria se basa, precisamente, en el reforzamiento del estar a salvo, pero no de la seguridad en sentido amplio. En cierta forma, los terroristas se vieron acorralados por todo el rencor generado por la inseguridad cotidiana de la vida de la población israelí.
Pero no nos equivoquemos; esto no es sólo el caso del gobierno de Israel, que es una especie de “caso típico” en este tema. Tomemos el ejemplo, más cercano, del estado de emergencia declarado en Francia justo después de los ataques terroristas en París, en la noche del 13 de noviembre de 2015. Los efectos causados por la exhibición de fuerza pública del Jefe de Estado (y de los órganos ejecutivos que dirige) no se hicieron esperar: un par de semanas más tarde, los titulares nos notificaban que “la popularidad del Jefe de Estado había alcanzado su nivel más alto desde hacía tres años”. La visión de puertas derribadas, grupos de policías uniformados que dispersaban a los manifestantes y entraban a las casas de las personas sin su permiso, de soldados que patrullaban las calles en pleno día… todo eso provocó una fuerte sensación de poder, como si fuera una demostración de la decisión del gobierno de concentrarse en “el centro del problema” y disipar los temores ligados con la inseguridad que amenaza a sus ciudadanos. La “securitización” es un juego de manos, calculado exactamente para desplazar la ansiedad que los gobiernos son incapaces de atender (o que en realidad no quieren atender) hacia problemas fáciles de mediatizar en millones de pantallas y respecto de los cuales esos mismos gobiernos se muestran prestos a intervenir (a veces, con éxito).
Sobre el entrevistador:
Simon Tabet realiza actualmente el doctorado en Historia de las Ideas y es profesor asistente de Civilización Americana, ambos en la Université Paris Nanterre. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Quebec, en Montreal (2010), y maestro en Estudios Políticos por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (ehess) (2012). Su tesis de maestría se refirió al pensamiento de Zygmunt Bauman y una versión ampliada de la misma fue publicada en 2014 (París, L’Harmattan). Luego de terminar un programa de maestría en Estudios de Lengua Inglesa en la Universidad Jawaharlal Nehru, en la India, inició el doctorado en el Centre de Recherches Anglophones (crea) y Sophiapol (Sociologie, Philosophie et Anthro- pologie Politiques), bajo la dirección de Francois Cusset y Stéphane Dufoix. Su investigación doctoral, “The Interpretations of Postmodernity: A Comparative Study of a Traveling Theory”, se propone identificar la evolución y circulación global de la idea posmoderna, desde Estados Unidos a Europa e India, durante las últimas décadas.
*
Esta entrevista es publicada simultáneamente en la revista Socio (Editions de la Maison des sciences de l’homme), número 8 (junio de 2017). Reconocemos una vez más la fructífera colaboración con Socio y agradecemos a su director, Michel Wieviorka, así como al autor de esta entrevista.
(1)
Expresión difícil de transcribir, que podría traducirse literalmente por “gente de las plazas”, que designa a la vez a los activistas del “movimiento de las plazas”, de los movimientos “occupy”, de los “indignados”…