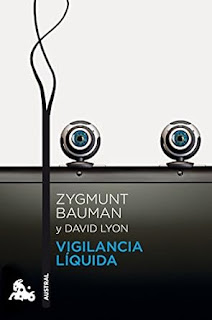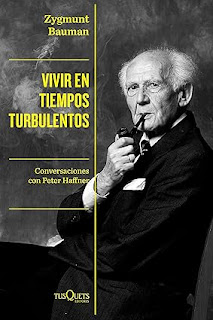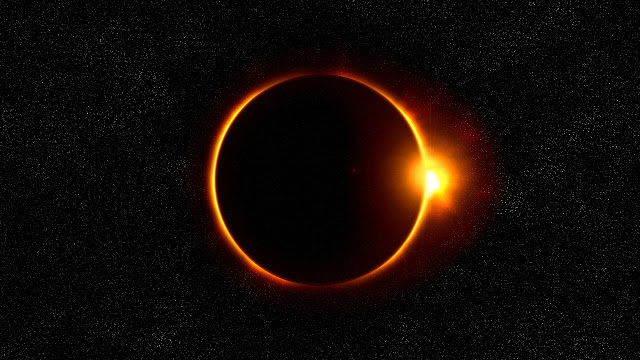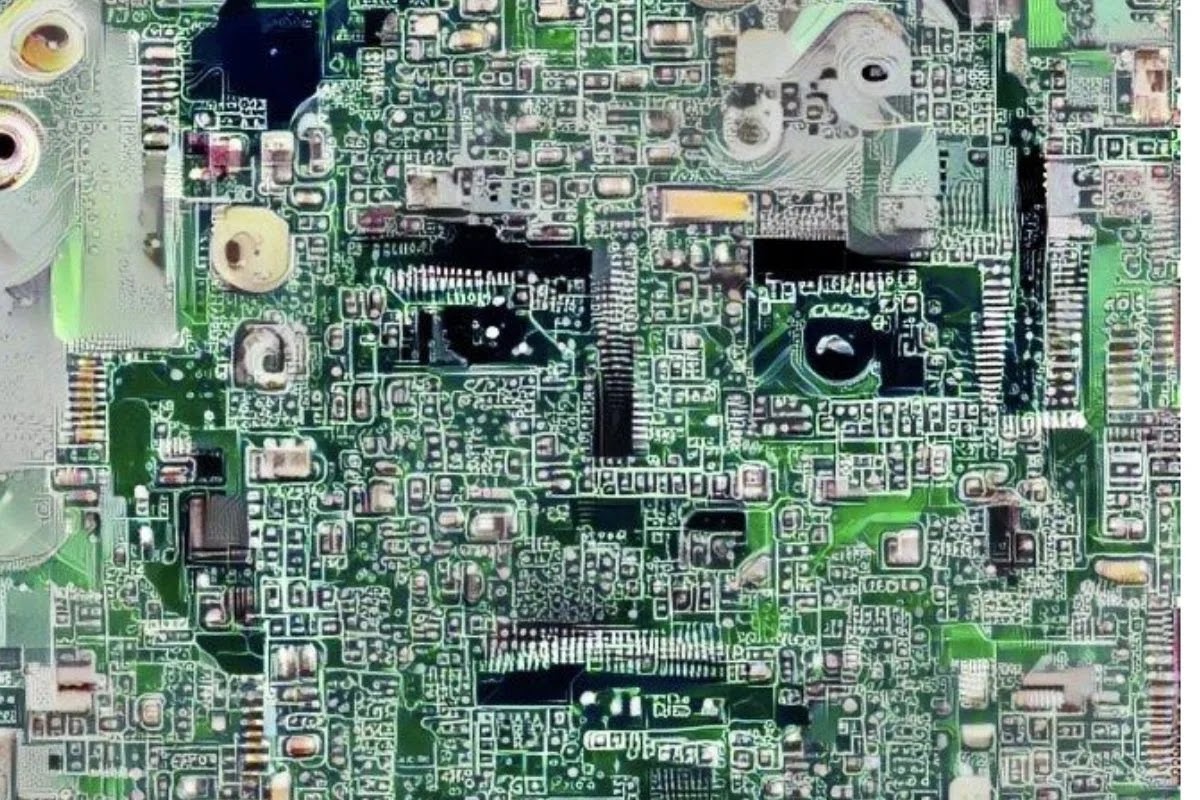En su artículo, Caroline Mayer cita al profesor David Shi, de la Universidad Furman de Carolina del Sur: «Esperar se ha convertido en una circunstancia intolerable». Shi ha apodado como «síndrome de la aceleración» a este nuevo estado de ánimo de los estadounidenses. Yo hablaría más precisamente del «síndrome de la impaciencia». Max Weber había elegido la postergación de la gratificación como la virtud suprema de los pioneros del capitalismo moderno y como la fuente primera de su asombroso éxito. El tiempo ha llegado a ser un recurso (quizá el último) cuyo gasto se considera unánimemente abominable, injustificable e intolerable; en realidad, un desaire y una bofetada a la dignidad humana, una violación a los derechos humanos.
En nuestros días, toda demora, dilación o espera se ha transformado en un estigma de inferioridad. El drama de la jerarquía del poder se representa diariamente (con un cuerpo de secretarias cumpliendo el papel de directores de escena) en innumerables salas de espera en donde se pide a algunas personas (inferiores) que «tomen asiento» y continúen esperando hasta que otras (superiores) estén libres «para recibirlo a usted ahora». El emblema de privilegio (tal vez uno de los más poderosos factores de estratificación) es el acceso a los atajos, a los medios que permiten alcanzar la gratificación instantáneamente. La posición de cada uno en la escala jerárquica se mide por la capacidad (o la ineptitud) para reducir o hacer desaparecer por completo el espacio de tiempo que separa el deseo de su satisfacción. El ascenso en la jerarquía social se mide por la creciente habilidad para obtener lo que uno quiere (sea lo que fuere eso que uno quiere) ahora, sin demora.
Como en el caso de otros bienes muy codiciados, el mercado está siempre dispuesto a suministrar premios de consolación diseñados según los modismos de la nueva era: bolsitas de té helado, sobres de atún en polvo; o bien réplicas producidas masivamente de los objetos auténticos de la haute-couture, reservados para el goce de unos pocos selectos. Entrevistada por Oliver Burkman de The Guardian, una joven inglesa de 18 años declaraba: «No me gustaría, al hacer un repaso de mi vida, ver que encontré un empleo y permanecí en él para siempre sólo porque era seguro». A los padres —que permanecieron en sus empleos durante toda su vida (quiero decir, si todavía quedan de esos padres)— se les mira como una advertencia y un freno disuasivo: este es el tipo de vida que debemos evitar a toda costa. Mientras tanto un panadero neoyorquino se quejaba ante Richard Sennett de la perplejidad que sentían los que estaban del bando de los padres: «No puede usted imaginar lo estúpido que me siento cuando les hablo a mis hijos de compromiso. Como es una virtud abstracta, no la ven en ninguna parte». Seguramente tampoco hay muchas pruebas de compromiso en las vidas de esos mismos padres. Estos probablemente hayan intentado comprometerse con algo más sólido y duradero que ellos mismos — una vocación, una causa, un lugar de trabajo— sólo para descubrir que hay muy pocos blancos sólidos y duraderos hacia donde apuntar, o quizá ninguno, que reciban con interés su oferta de compromiso.
El descubrimiento de Benjamin Franklin de que «el tiempo es dinero» era un elogio del tiempo: el tiempo es un valor, el tiempo es importante, es algo que debemos atesorar y cuidar, como hacemos con nuestro capital y nuestras inversiones. El «síndrome de la impaciencia» transmite el mensaje inverso: el tiempo es un fastidio y una faena, una contrariedad, un desaire a la libertad humana, una amenaza a los derechos humanos y no hay ninguna necesidad ni obligación de sufrir tales molestias de buen grado. El tiempo es un ladrón. Si uno acepta esperar, postergar las recompensas debidas a su paciencia, será despojado de las oportunidades de alegría y placer que tienen la costumbre de presentarse una sola vez y desaparecer para siempre. El paso del tiempo debe registrarse en la columna de débitos de los proyectos de vida humanos; trae consigo pérdidas y no ganancias. El paso del tiempo presagia la disminución de oportunidades que debieron cogerse y consumirse cuando se presentaron.
Después de comparar las ideas pedagógicas y los marcos educativos de trece civilizaciones diferentes, Edward D. Myers observó (en un libro publicado en 1960) «la creciente tendencia a considerar la educación como un producto antes que como un proceso».
Cuando es considerada como un producto, la educación pasa a ser una cosa que se «consigue», completa y terminada, o relativamente acabada; por ejemplo, hoy es frecuente oír que una persona le pregunte a otra: «¿Dónde recibió usted su educación?», esperando la respuesta: «En tal o cual universidad». La implicación es que el graduado aprendió todo lo que necesitaba saber acerca de las técnicas y aptitudes, aspiraciones y valores de la lengua, las matemáticas y todo el conocimiento acumulado sobre las relaciones del hombre con otros hombres, así como también su deuda con el pasado, el orden natural y su relación con él: en suma, todo aquello que necesitaba saber, es decir, que se le exigía para obtener un determinado empleo.
A Myers no le gustó lo que comprobó; hubiera preferido que la educación fuera juzgada como una empresa continua que dura toda la vida. Tampoco le agradó la tendencia a cortar el pastel del conocimiento en pequeñas porciones, una para cada oficio o profesión. En opinión de Myers, una «persona culta» tenía el deber de no conformarse con su propia «porción profesional» y, además, no bastaba con cumplir ese deber durante los años de educación formal. El conocimiento objetivamente acumulado y potencialmente disponible era enorme y continuaba expandiéndose, de modo que el esfuerzo por asimilarlo no debería detenerse el día de la graduación. El «apetito de conocimiento» debería hacerse gradualmente más intenso a lo largo de toda la vida, a fin de que cada individuo «continúe creciendo» y sea a la vez una persona mejor. Sin embargo, Myers dio por sentada —y no la impugnó— la idea de que uno podía apropiarse del conocimiento y convertirlo en una propiedad duradera de la persona. Como sucedía con cualquier otra propiedad, en la por entonces «sólida» etapa de la modernidad, lo grande era bello y más equivalía a mejor. Lo que Myers consideraba errado del pensamiento educativo de la época era solamente esa noción de que los jóvenes podían obtener su educación de una vez y para siempre, como una adquisición única, en lugar de considerarla una búsqueda continua de posesiones cada vez más numerosas y ricas que se agregarían a las ya adquiridas.